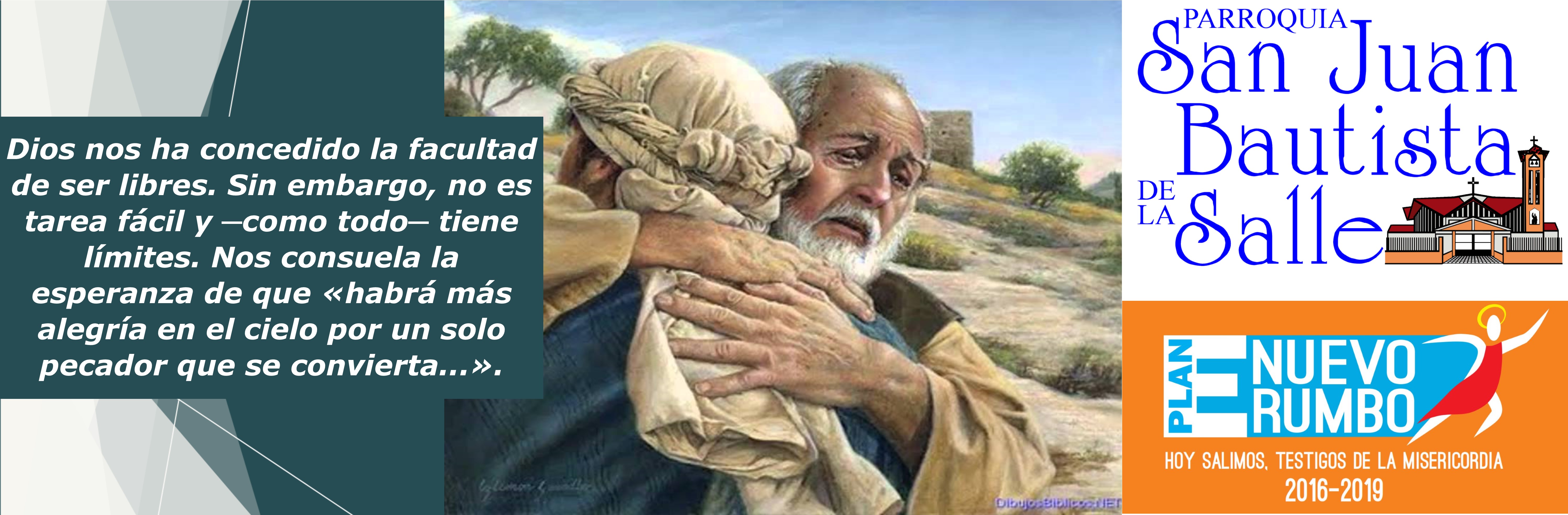Cada quien es responsable de forjar su destino temporal y eterno. Dios nos ha concedido la facultad de ser libres. Sin embargo, no es tarea fácil y ─como todo─ tiene límites.
Fijémonos cómo el pueblo de Israel, en su camino hacia la tierra prometida, hizo mal uso de su libertad y se alejó del Señor, que ordenó a Moisés: «Anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto». El pueblo elegido tomó el camino de la idolatría, se volvió de dura cerviz (al obrar con terquedad), se alejó de las sanas costumbres y del querer de Dios, al punto de suscitar su enojo; pero Moisés intercedió de modo que «se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo» (Ver Ex 32, 7ss). Al igual que ellos, san Pablo «era un blasfemo, un perseguidor y un insolente» antes de conocer a Jesús. Aun así, el Señor le tuvo compasión, derramó abundantemente su gracia sobre él y le dio la fe y el amor de Cristo, dando un ejemplo a los que habrían de creer y conseguir la vida eterna (ver 1 Tim 1, 12-17).
El Señor tiene compasión de nosotros siempre; nunca es tarde para reconocer la perversidad y mal manejo de la libertad. Jesús, ante la murmuración de los escribas y fariseos, «ese acoge a los pecadores y come con ellos», propuso varias parábolas que constituyen un llamado a la conversión y vienen cargadas de esperanza: «habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta…». A su vez, en la parábola del Padre misericordioso, muestra la infinita paciencia de Dios para con nosotros pecadores, que nos vemos reflejados en la perversidad del hijo menor, del hijo mayor o del criado cizañero-chismoso.
En la vida real, somos obstinados, como los protagonistas de las lecturas que meditamos en este Domingo, pero nunca es tarde para recapacitar y expresarle a Dios: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo». (Ver Lucas 15, 1-32). Dios no nos abandona a pesar de nuestra perversidad, es más, hace fiesta cuando damos pasos hacia la conversión. Amén.
José A. Matamoros G. Pbro.
Párroco
PÍLDORA LITÚRGICA 12: EL CREDO o “Símbolo de la fe” hace referencia a la profesión de fe que expresa la identidad y la comunión entre los creyentes. Se le llama "Credo" porque esta es la primera palabra de la formula, también y se le denomina “símbolo”, que en griego significa: "señal por la que a uno se le reconoce". Fue incluido en la liturgia romana en el siglo XI y la comunidad lo recita de pie, postura que comunica firmeza en la fe y voluntad para poner en práctica, con hechos, la fe que profesamos cada Domingo. Hay varios símbolos. Los más usados son: el Símbolo de los apóstoles (o Credo corto), que es el más antiguo─considerado con justicia como el resumen fiel de la fe de los Apóstoles─ y el Credo niceno-constantinopolitano, fruto de los dos primeros Concilios ecuménicos (325 y 381). Generalmente lo proclamamos los Domingos y días de solemnidad (Pascua, Pentecostés, Corpus Christi, etc.) o de fiesta de los santos.