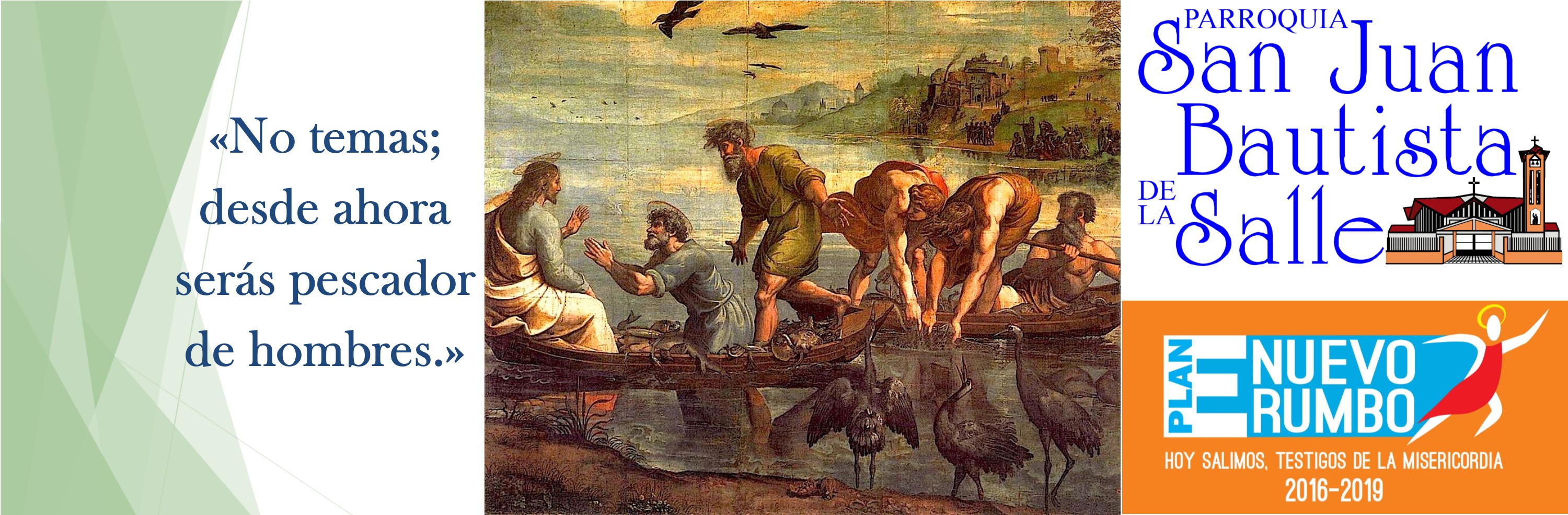Nuestra seguridad más anhelada proviene del encuentro personal con Dios. La presencia del Señor ─plena de gloria y santidad─ confronta nuestra humanidad herida por la impureza y el pecado, ante ella emerge nuestro temor por verlo cara a cara; sin embargo, Él purifica con las brasas al hombre de labios impuros, lo reconcilia, lo levanta, lo dignifica, lo llama y lo envía. ¡Qué alegría experimentar lo que sintió Isaías! Saberse amado por Dios y digno de ser enviado, para decir: «¡Aquí estoy, mándame!»
Experimentar la presencia de Dios, reconocer y vivir su santidad, nos exige creer el anuncio de su Hijo amado confirmado por su palabra y sus obras, realizado por su pasión, muerte y resurrección; así mismo, nos llama a mantener nuestra adhesión a la fe que hemos recibido por la palabra, para que podamos decir con san Pablo que la gracia de Dios no se ha frustrado en nosotros.
Jesús es el hombre que vive y comparte la experiencia de Dios Padre con los demás, Él es el enviado por antonomasia y busca a otros para la misión con una pedagogía concreta: 1) Ve la realidad concreta de nuestras vidas (pescadores); 2) Sube a la barca de nuestra vida y como maestro nos enseña la Palabra de Dios; 3) Ordena que trabajemos más allá de nuestra realidad concreta (remar, echar las redes); 4) Invita a hacer todo en su nombre para encontrar bendición, abundancia; 5) Descubre nuestra condición de pecadores, imperfectos («apártate de mí, Señor, que soy un pecador»).
Vivir al Dios de Jesús es una experiencia que pasa del pescador (yo actual) al pecador (mi carne) para retornar al pescador seguidor (nueva condición de discípulo): «No temas; desde ahora serás pescador de hombres». Reflexionemos: ¿Vivimos con convicción y alegría la experiencia del Dios Santo que nos invita a pasar de pecadores a pescadores de almas? Amén.
José A. Matamoros G. Pbro.
Párroco